Hay fotos que salen mal y otras peor. Y lo irónico es que tú lo sabes en el mismo instante en que disparas: el foco está donde no toca, la luz te traiciona, el gesto se tuerce, el viento decide hacer de director artístico sin avisar. Y ahí estás tú, mirando la pantalla con cara de “hola Murphy”.
Durante mucho tiempo he creído que una buena fotografía era la que salía perfecta: la nitidez impecable, la composición exacta, la exposición controlada al milímetro. El manual de “cómo ser buena fotógrafa”. Spoiler: ese manual es un coñazo.
Porque, con el tiempo, descubres que algunas de mis fotos favoritas son, objetivamente, errores. Desenfocadas, torcidas, con sombras imposibles o pieles quemadas. Pero transmiten algo que las otras no: verdad. Esa pequeña imperfección que hace que dejen de parecer “una foto” y empiecen a ser un momento.
No sé si es que a veces lo emocional se cuela entre las grietas de la técnica, o que lo humano siempre acaba filtrándose por donde no lo llamas. Pero esas fotos que nacen del fallo suelen ser las que más se quedan contigo.
Las que hablan sin pedir permiso.
Porque lo perfecto aburre. Lo perfecto no vibra, no respira, no se mueve. Y yo, sinceramente, prefiero una foto con alma que una con histograma ejemplar.
Cada “error glorioso” me ha enseñado más que cualquier curso o tutorial. Me ha enseñado que la fotografía no es un examen, sino un diálogo; que a veces las imágenes se construyen solas, si sabes mirar sin querer controlarlo todo.
Así que sí, benditos los desenfoques, las luces torcidas, los gestos a destiempo.
Benditos los errores que no borré, porque en ellos encontré mi identidad.
Y si me preguntas qué es una buena foto, te diré que no es la que sale perfecta, es la que, aunque no lo parezca, te hace sentir viva.
Texto por Sally Foto
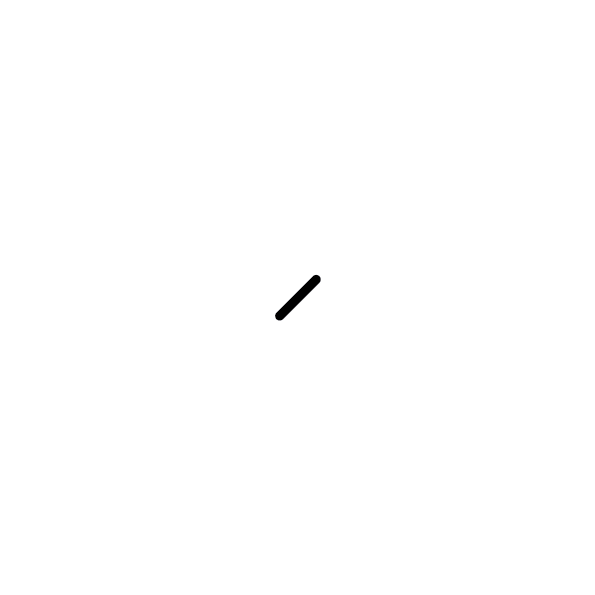
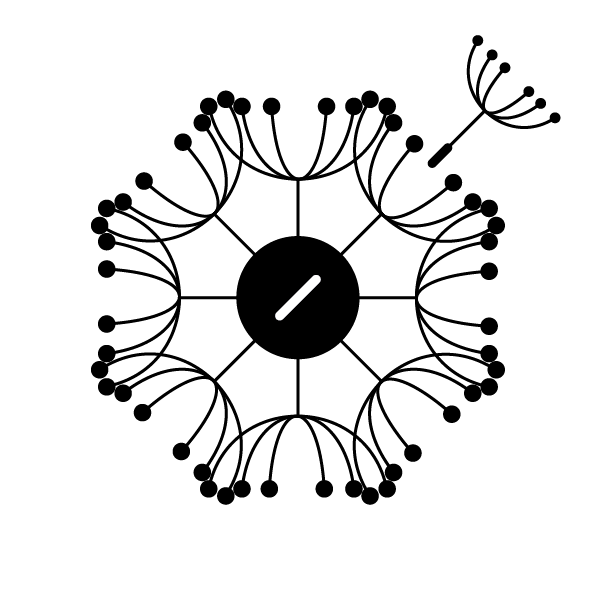


No responses yet